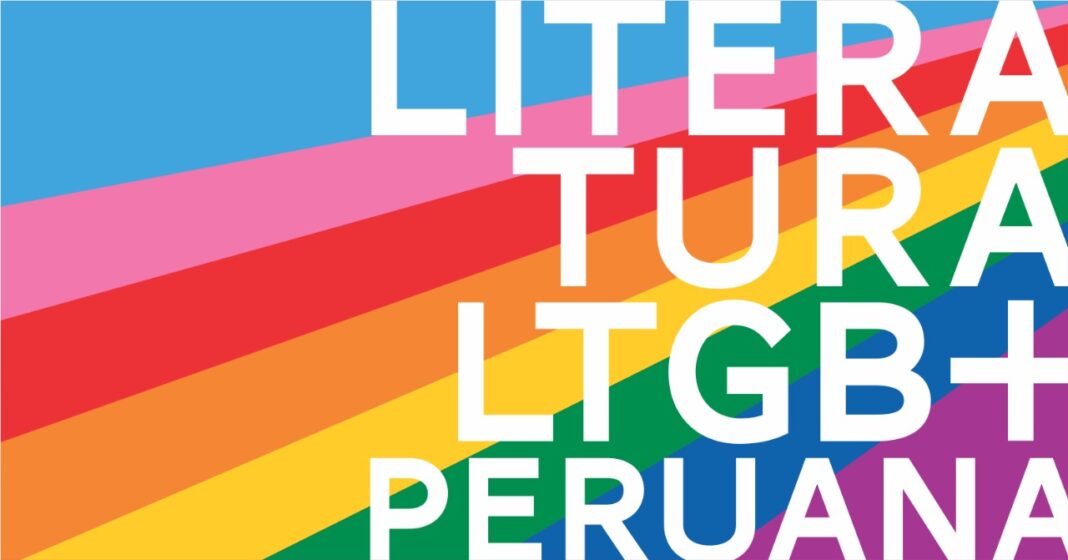En el Perú, un país donde la homofobia ha dejado heridas profundas y la discriminación persiste como una sombra, la literatura se está convirtiendo en un espacio de transformación. La ficción se diversifica: nuevos autores desafían estigmas, abordan temas como el VIH y las relaciones no heterosexuales, y escriben sobre el proceso de aceptarse y salir del clóset. En un entorno que educa bajo la idea de que solo las relaciones heterosexuales son válidas, cada vez más escritores LGBTI y la literatura se atreven a romper ese molde y explorar otras formas de amar y sentir.
Como destacan la lingüista y editora Anahí Barrionuevo y el escritor y sociólogo Juan Carlos Cortázar, aunque aún queda camino por recorrer, la literatura peruana no ha sido tímida frente a la temática LGBTI. A diferencia de la abundante producción argentina o mexicana, en el Perú el tema no ha sido tan frecuente, pero sí ha sido abordado con profundidad. En los últimos años, han surgido autores que ya no escriben desde la culpa o el dolor, sino desde el deseo, la alegría y la libertad, marcando un quiebre con las represiones del pasado.
“La represión fuerza el lenguaje para hacerlo más oscuro, críptico y encerrado”, afirma Barrionuevo. Recuerda así a escritores del siglo pasado como Martín Adán —autor de La casa de cartón (1928)— y José Diez Canseco —con su novela Duque—, quienes abordaron el deseo homosexual desde el ocultamiento, condicionados por las normas morales de su época. En contraste, destaca la obra del poeta César Moro, que exploró su deseo con una voz clara, luminosa y sin disfraces. “Tiene textos bellísimos y muy abiertos”, señala Barrionuevo.
En la generación del 50, figuras como Jorge Eduardo Eielson y Oswaldo Reynoso aparecen como referentes esenciales. La influencia del francés André Gide es visible en sus obras. “Reynoso es un maestro”, sostiene Cortázar. Incluso en libros donde no hay un enfoque explícito en personajes LGBTI, su mirada homoerótica es perceptible. En Los eunucos inmortales, por ejemplo, el deseo se insinúa a través de los vínculos con jóvenes personajes como el estudiante víctima de la represión en la plaza de Tiananmén.
Pero la historia no se limita a los hombres ni al siglo pasado. Barrionuevo señala que, en el caso de las escritoras, la discriminación fue aún más dura, lo que dificultó que el deseo lésbico se expresara con naturalidad. “Todos sus elementos lésbicos quedan encerrados dentro de un agujero negro”, dice, y resalta Las dos caras del deseo, de Carmen Ollé, como una obra clave en esta tradición silenciada.
Una nueva generación sin culpa
Barrionuevo y Cortázar coinciden en que el cambio más significativo de las últimas décadas está en la pérdida de la culpa, que antes obligaba a encubrir el deseo. “La gente que escribe ahora puede abiertamente hablar del deseo fuera de la norma”, señala Barrionuevo.
Entre las nuevas voces destacan autores como el propio Juan Carlos Cortázar, Dany Salvatierra —con títulos como El síndrome de Berlín, Eléctrico ardor y La mujer soviética— y Javier Ponce Gambirazio —autor de Un trámite difícil, El cine malo es mejor y El chico que diste por muerto—. Sus obras son festivas, transgresoras, con una estética claramente queer. También destacan escritoras como Karen Luy de Aliaga, Claudia Salazar y Melisa Guezzi, estas dos últimas editoras de Voces para Lilith, una antología de cuentos lésbicos que celebra la libertad de explorar el deseo desde perspectivas diversas.
“La literatura lo que hace es representar una experiencia”, dice Cortázar. Para él, el cambio no es solo generacional: también tiene que ver con la aparición de un nuevo lenguaje. “Hoy puedes trabajar con personajes sin ponerles etiquetas, con opciones más fluidas en relación al género. Hace 30 años no teníamos ese lenguaje ni la capacidad para percibir estos matices. Antes, todos metían a los personajes LGBTI en el mismo saco de la camionera y el maricón. Hoy hay mucha mayor sensibilidad para ver la complejidad de esas vidas”, explica.
En el panorama literario arequipeño, la representación LGBTI se manifiesta a través de voces jóvenes y consagradas que exploran el deseo, la identidad y la soledad desde diversos registros. Sebastián Pastor, con El Enigma, seres oscuros, utiliza la fantasía juvenil —poblada de licántropos, hechiceros y un angelmoniun como protagonista— para hablar de emociones frágiles y vínculos necesarios. Alain Espinoza, en El colector de orgasmos, narra en clave de autoficción una relación digital entre dos jóvenes en una sociedad conservadora, desnudando la vulnerabilidad emocional en tiempos de redes sociales. Por su parte, el ya clásico Oswaldo Reynoso apostó por el silencio y la sugerencia para retratar el deseo masculino entre adolescentes, con un estilo cargado de metáforas sensoriales que evitan lo explícito pero revelan con intensidad la atracción erótica. Estas tres obras dibujan, desde distintos ángulos, una cartografía íntima del deseo queer en Arequipa.
La literatura LGBTI peruana está dejando atrás los silencios, las máscaras y los eufemismos. Al hacerlo, se convierte en una herramienta poderosa para imaginar un país más libre, donde todos los deseos tienen derecho a contarse.
Redacción por Germain Soto